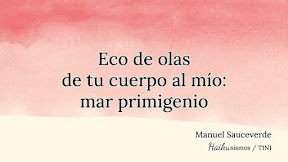El naufragio de la esperanza
Como en botica, habrá de todo un poco...
viernes, 15 de noviembre de 2024
jueves, 24 de octubre de 2024
EL ÚLTIMO (MÁS BIEN, EL MÁS RECIENTE) TIRABUZÓN DE VALENZUELA

jueves, 29 de agosto de 2024
CENTENARIO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS BAJO EL SIGNO DEL LEÓN Y LA VIRGEN (addendum: ahora sí la parte final)
8. Repercusiones vivenciales y existenciales. Al decir que la facultad, en su momento, fue mi segunda hogar parecería que estoy usando una figura retórica. Sin embargo se trata de algo que conmigo se cumplió al pie de la letra. Casa de estudios, de juegos (ahí nos citábamos para ir a las canchas de pin pong de Odontología o de Medicina), mens sana in corpore sano que llevábamos al pie de la letra al jugar fut con la selección de segunda fuerza de la facultad con compañeros del colegio de Filosofía (si bien la delantera era poética con Juan M. Morales López, el mencionado Dante Salgado y un servidor). Tan me la vivía en esos espacios que un amigo me bromeó alguna vez afirmando que yo ya bien podría tener número de inventario, e incluso una vez con él y otro compañero más, dado que luego de una presentación se nos pasaron las copas y también el transporte para regresar a casa, terminamos pernoctando en la entrada de la facultad (la cual debería tener una placa alusiva registrando ese épico episodio).
A modo pues de causa efecto, por si todo esto fuera poco, “for sentimental reasons”, tengo muchas otras cosas que agradecerle a la facultad, fuera del ámbito académico y profesional, puesto que algunos de los mejores amigos que he tenido (como ya ha quedado constatado, aunque no todos se mantengan vigentes en el trato) se me atravesaron en sus salones y pasillos e inclusive, de forma imantada, provinieron de sus alrededores. Asimismo le debo a la facultad haber conocido a las mujeres que, en distintas etapas de mi vida, han sido mis compañeras y cuya cintura he ceñido con mis brazos en el momento crítico de abrir los ojos para recibir la llegada de la aurora. Hablo de la mujer con quien me casé, con quien tuve experiencias maravillosas pero que al paso de los años resultó imperativo separar nuestros caminos, de la mujer que más he amado por todo lo que alcanzó a significar en mi existencia mientras duró su paso por este mundo, y en parte porque de ella recibí la fortuna de paternizar una hija (aunque no le hubiera ayudado a concebirla), y de la mujer con quien tuve una relación, diría mejor una entrega, tan profunda e intensa que es imposible que no dejara sus marcas de fuego y de ternura en el epitelio de mi cuerpo y de mi alma. Ya con este último punto tendría que reconocer lo afortunado que he sido y que jamás tendré cómo ni con qué pagar tanto como he recibido de mi magnánimo recinto universitario.
Técnicamente un 85, tal vez un 90% de lo que constituye la UNAM en mi vida lo es en función de lo que representa de modo exclusivo la Facultad de Filosofía y Letras, institución que, en suma, me ha dado todo lo que tengo y también casi todo lo que me hace falta.
lunes, 26 de agosto de 2024
CENTENARIO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS BAJO EL SIGNO DEL LEÓN Y LA VIRGEN II
viernes, 23 de agosto de 2024
CENTENARIO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS BAJO EL SIGNO DEL LEÓN Y LA VIRGEN
Primera parte: panorámica exocéntrica
1) Pase de lista al personal docente. A modo de paráfrasis de Walter Benjamin, diría que hoy caminé a contrapelo de la historia, de una historia personal con un lugar, con un edificio cuyas coordenadas son el eje de casi 37 años de mi vida. Una tarde de noviembre, si no estoy mal en el salón 207, me enfrenté a mi destino: debió ser con la entonces maestra (poco tiempo después doctora) Margarita Murillo, quien nos impartió Historia de la cultura en España y en América (materia con la cual se afianzó mi espíritu hispanófilo: “viajen a España, siempre nos decía”) y quien, cuando fue monja, conoció a León Felipe sobre cuya obra realizó sus tesis de licenciatura y maestría y al poco tiempo se doctoró con un brillante estudio sobre Octavio Paz que, vuelto libro, fue la ocasión propicia para que el poeta originario de Mixcoac se apersonara en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Aparte de ello, nunca olvidaré el generoso detalle de, tras el término del segundo semestre, convocarnos a un restaurante y obsequiarnos a todos sus alumnos un libro: ese libro simboliza la entrega que de su alma y su espíritu ya había en cada sesión de clase.